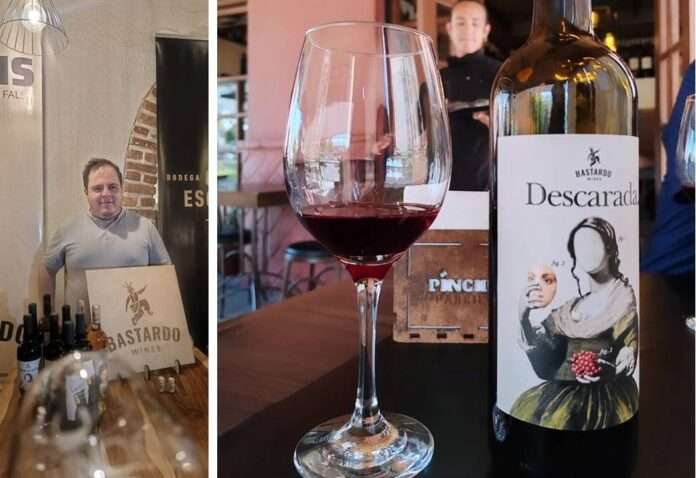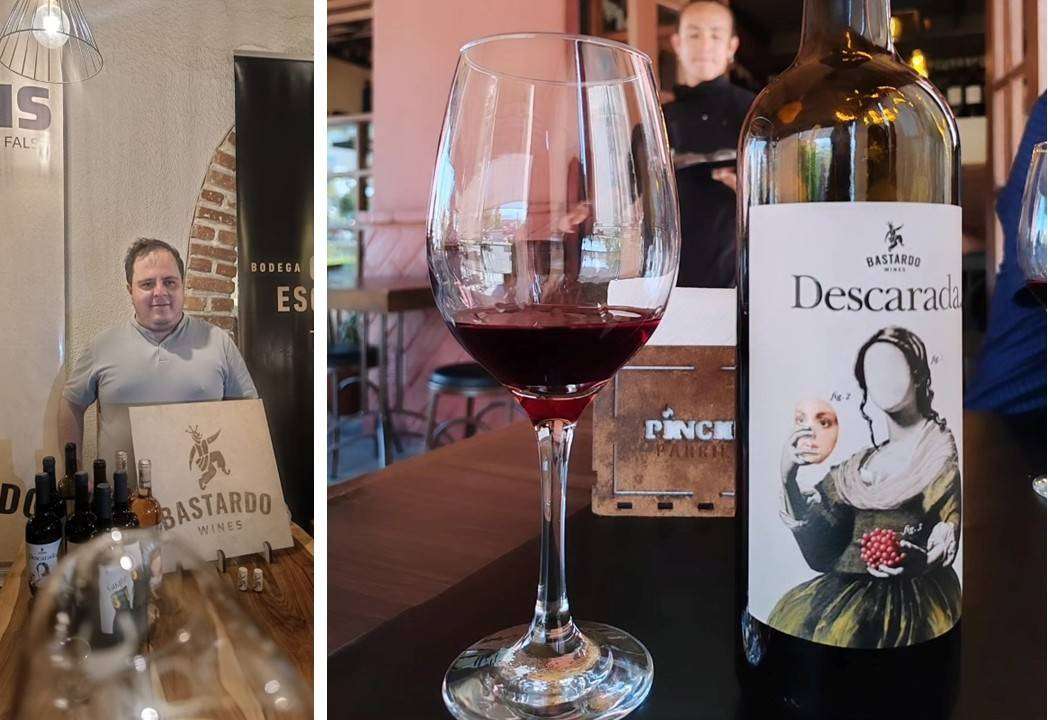Redacción | Activo$ Bolivia
El 19 de octubre, Bolivia irá a una segunda vuelta electoral decisiva y el debate no solo está en quién será el próximo presidente, sino en qué plan económico tiene más chances de estabilizar al país. Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz Pereira (PDC) llegan con propuestas que, aunque distintas, también muestran varias coincidencias. Este es un breve análisis comparativo elaborado por el economista Fernando Romero.
¿Qué dice Tuto?
Quiroga pone el foco en achicar el déficit fiscal del 10% al 3%. Para eso plantea recortar ministerios (de 17 a 12), bajar gastos en viajes y viáticos, y reducir impuestos a un único 10% para IVA, IUE y RC-IVA. Además, quiere atraer inversión privada garantizando seguridad jurídica, incluso vendiendo o entregando a trabajadores las empresas estatales que no sean rentables. En hidrocarburos y minería, habla de biocombustibles y de invitar a empresas extranjeras a explotar litio con mejor tecnología.
¿Y Rodrigo Paz?
El candidato del PDC propone descentralizar la economía, redistribuyendo recursos fiscales 50/50 entre el gobierno central y las regiones. Quiere congelar el gasto en empresas públicas deficitarias y el ingreso de nuevo personal al Estado. También sugiere un “perdonazo tributario” y bajar aranceles a menos del 10%. En tecnología, apuesta por blockchain y un sistema digital para transparentar las compras públicas. Para el dólar, propone un Fondo de Estabilización Cambiaria que unifique el tipo de cambio.
Puntos en común
Romero apunta que ambos coinciden en reducir el gasto público, apoyar al sector privado y reactivar el sector energético. Los dos ven clave incentivar biocombustibles y revisar subsidios y precios de combustibles. En resumen, coinciden en achicar al Estado, atraer inversión y ordenar las cuentas.
Eso sí, más allá de las promesas, la ejecución dependerá del verdadero estado en que reciban las finanzas públicas: déficit alto, escasez de dólares, problemas de carburantes y una inflación que ya preocupa a las familias.
En octubre, el voto definirá no solo quién llega a la Casa Grande del Pueblo, sino también qué receta económica intentará curar una economía que pide auxilio urgente.
Redacción | Activo$ Bolivia
El 19 de octubre, Bolivia irá a una segunda vuelta electoral decisiva y el debate no solo está en quién será el próximo presidente, sino en qué plan económico tiene más chances de estabilizar al país. Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre) y Rodrigo Paz Pereira (PDC) llegan con propuestas que, aunque distintas, también muestran varias coincidencias. Este es un breve análisis comparativo elaborado por el economista Fernando Romero.
¿Qué dice Tuto?
Quiroga pone el foco en achicar el déficit fiscal del 10% al 3%. Para eso plantea recortar ministerios (de 17 a 12), bajar gastos en viajes y viáticos, y reducir impuestos a un único 10% para IVA, IUE y RC-IVA. Además, quiere atraer inversión privada garantizando seguridad jurídica, incluso vendiendo o entregando a trabajadores las empresas estatales que no sean rentables. En hidrocarburos y minería, habla de biocombustibles y de invitar a empresas extranjeras a explotar litio con mejor tecnología.
¿Y Rodrigo Paz?
El candidato del PDC propone descentralizar la economía, redistribuyendo recursos fiscales 50/50 entre el gobierno central y las regiones. Quiere congelar el gasto en empresas públicas deficitarias y el ingreso de nuevo personal al Estado. También sugiere un “perdonazo tributario” y bajar aranceles a menos del 10%. En tecnología, apuesta por blockchain y un sistema digital para transparentar las compras públicas. Para el dólar, propone un Fondo de Estabilización Cambiaria que unifique el tipo de cambio.
Puntos en común
Romero apunta que ambos coinciden en reducir el gasto público, apoyar al sector privado y reactivar el sector energético. Los dos ven clave incentivar biocombustibles y revisar subsidios y precios de combustibles. En resumen, coinciden en achicar al Estado, atraer inversión y ordenar las cuentas.
Eso sí, más allá de las promesas, la ejecución dependerá del verdadero estado en que reciban las finanzas públicas: déficit alto, escasez de dólares, problemas de carburantes y una inflación que ya preocupa a las familias.
En octubre, el voto definirá no solo quién llega a la Casa Grande del Pueblo, sino también qué receta económica intentará curar una economía que pide auxilio urgente.