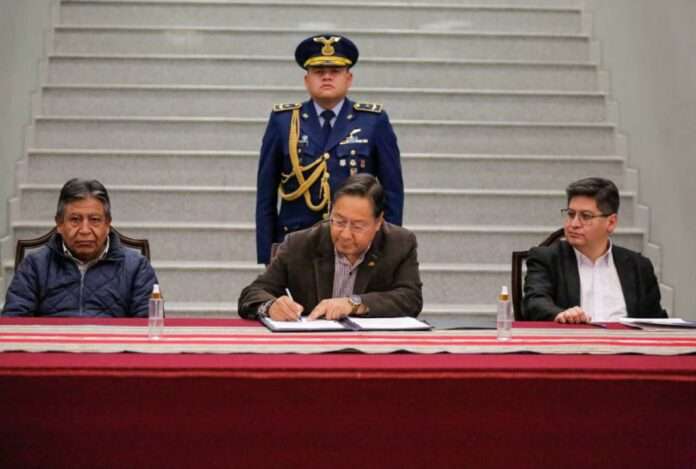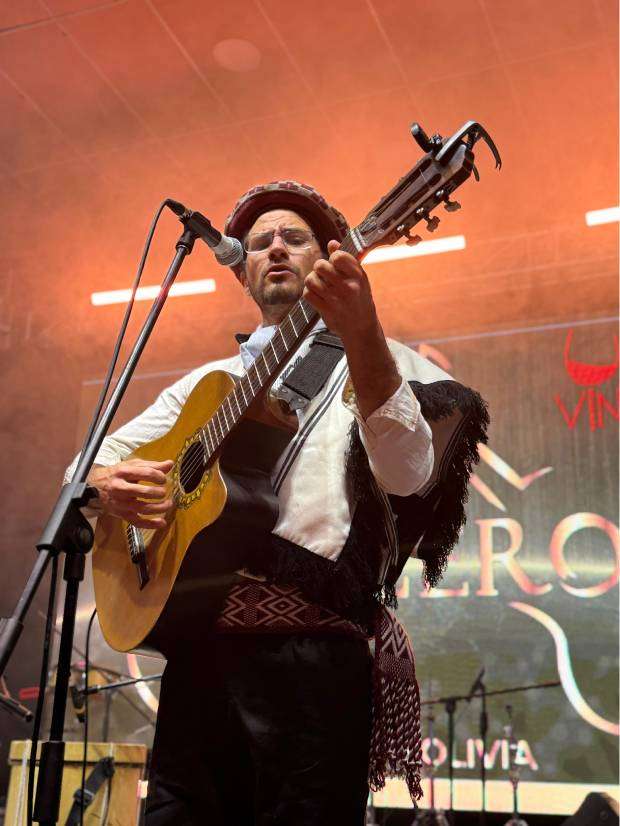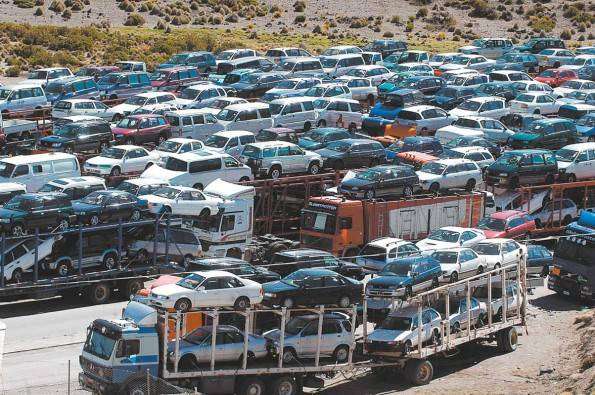Redacción | Activo$ Bolivia
Desde finales de julio hasta estos días, un mar amarillo brilla en el horizonte de San Julián, provincia Ñuflo de Chávez, en Santa Cruz. No es casualidad que este municipio haya sido declarado en agosto como Capital de la Producción del Girasol, un título que va mucho más allá del simbolismo porque es el reconocimiento a más de tres décadas de esfuerzo, resiliencia y visión productiva.
Hugo Flores, presidente de la filial San Julián de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), habla sobre este producto: “Descubrimos que el girasol era más tolerante a la sequía, más comercial y con menor costo de inversión”. Esa elección estratégica hoy rinde frutos.

En los años 90, un plan quinquenal apoyado por USAID encendió la chispa. Entonces, el girasol empezó a cultivarse como alternativa en tierras menos lluviosas y pronto se convirtió en un aliado de los agricultores y de la industria. Hoy, San Julián bordea las 95.000 hectáreas productivas, aportando más de la mitad de la superficie sembrada en la última campaña de invierno.
El impacto no se queda en lo local. Entre 2015 y 2024, Bolivia alcanzó una producción de hasta 205 mil toneladas (2021) y cerca de 900 millones de dólares en exportaciones, consolidando al girasol como el cuarto producto no tradicional más exportado del país.
Pero el girasol no solo mueve dinero, también cuida la tierra. Al rotar con otros cultivos, ayuda a descompactar el suelo, mejora la absorción de agua y nutrientes, y corta el ciclo de plagas que afectan a la soya. Además, es resistente a la sequía, lo que lo vuelve un cultivo estratégico en tiempos de cambios climáticos.

San Julián quiere aprovechar al máximo este impulso. El asambleísta Dilfe Rentería destaca que la declaratoria abre la puerta a mayor visibilidad, atracción de inversiones y hasta turismo productivo. Y es que el girasol no solo se vende, también enamora, ya que cada temporada, familias enteras llegan a las carreteras para tomarse fotos en los campos amarillos.
El reto ahora está en que las políticas públicas, la asistencia técnica y la inversión acompañen a los productores. Porque detrás de cada hectárea florecida hay familias que sueñan con un futuro donde el girasol no solo sea paisaje, sino motor de desarrollo sostenible.